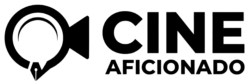Con una puesta en escena que busca la delicadeza y la elegancia, La historia del sonido de Oliver Hermanus, se presenta como un recuerdo lejano y contenido sobre el amor y la música, en un contexto histórico tumultuoso. Adaptada por Ben Shattuck a partir de sus propios relatos, la película narra la relación entre dos jóvenes unidos por la pasión por el folk, una historia prometedora por donde se le mirara.
La película sigue la relación entre dos músicos, interpretados por Paul Mescal y Josh O’Connor, que se conocen en 1917 en un conservatorio de música en Nueva Inglaterra, y que posteriormente viajan juntos por el Maine rural, grabando canciones folclóricas en cilindros de cera. Así, la historia atraviesa varias décadas, desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 80, en un intento por mostrar cómo el arte y el amor permanecen en el tiempo, incluso frente a la pérdida, la distancia y los traumas del pasado.

Mescal, compone un Lionel sensible y reservado, una figura que subvierte el arquetipo del hombre rural estadounidense, evidenciando por qué estaría destinado a llevar otra vida. Sin embargo, su actuación a ratos pasa de la contención a la rigidez, demasiado pasivo u opaco ante los giros narrativos. También, la elección de un actor demasiado adulto para la supuesta juventud de Lionel genera cierta desconexión. O’Connor, en cambio, presenta a un David carismático, vulnerable, enigmático y melancólico. Finalmente, la química entre ambos podría haber sido mejor manejada, teniendo en cuenta que se cuenta con dos intérpretes que han demostrado talento mucho más cuantioso en otras cintas.
Pero es en el transcurso de los eventos donde el film encuentra uno de sus problemas más debatibles, y es que se revela excesivamente pausado, pareciera que quiere construir una atmósfera de introspección que, aunque se entiende en el contexto del relato, podría haber mejorado su ritmo en la sala de edición. Esto además es agravado por una falta de convicción para abordar temas profundos: el amor prohibido, la guerra, la pérdida y la tradición cultural. El relato, con sus numerosos saltos en el tiempo, no logra cohesionar del todo sus hilos argumentales, y aunque es visualmente hermoso, carece de un impacto emocional contundente.
Se nos otorga a la audiencia una mirada tímida, que observa a los personajes con delicadeza, pero también con cierta distancia. Esa decisión estilística a veces se ve justificada por el contexto histórico, y otras veces termina por diluir la emoción. Cabe mencionar, que esa distancia se vuelve mayor en la segunda mitad de la cinta, cuando tras una primera hora cargada de promesas, se vuelve inevitable aguantar la respiración ante la separación de los músicos, porque su historia ha entrado en una especie de fase de paralización, donde se pierde la intensidad y el foco dramático esbozado inicialmente.
Sucede que la sección central, dedicada al viaje por el campo boscoso de Maine, constituye el verdadero corazón de esta historia. Es el momento en que la sensibilidad luminosa de la fotografía de Alexander Dynan, entre vegetación, granjas y porches, se desvela cierta exploración identitaria que une a los protagonistas. Aquí la película respira, entre la intimidad del comedor de familias humildes y el campamento de los viajeros encuentra la puerta hacia el corazón del espectador, enterneciendo incluso a través de una misión tan científica y rutinaria como es la tarea casi antropológica de registrar canciones transmitidas de generación en generación.
Mientras que en el departamento musical, el largometraje brilla con momentos de belleza auténtica. Las canciones folk, interpretadas con sencillez y sinceridad, emergen como un puente entre las épocas, la gente, los lugares. La selección de temas, junto con el diseño de producción, recrean con cuidado la atmósfera de la ruralidad y la Europa de los años veinte. La banda sonora y el uso que se le da narrativamente, funciona además como un símbolo de la memoria y la identidad, hay algo atemporal de dichas melodías, y también profundamente arraigado en los tiempos en que se originaron, que puede transportar a cualquiera a un estado de añoranza.

Aunque no es lo que muchos estarán esperando de ella, La historia del sonido es más convincente en su discurso cuando habla de memoria musical que cuando intenta conmover como historia de amor. El componente queer, tratado con delicadeza y pudor, resulta elegante, pero el film no aporta una arista especialmente novedosa dentro de su pretendido nicho cinematográfico.
Con una cuidada dirección artística, una banda sonora notable y dos actores en plena madurez profesional, la película demuestra un indudable esfuerzo estilístico. Distrae que no logre transformar todos sus elementos en una experiencia emocional plena y completa, pero aún así, La historia del sonido es, en última instancia, una obra hermosa y respetuosa que invita a escuchar con mayor atención.